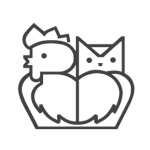En fechas como la de hoy es importante detenerse y reflexionar. La conmemoración de determinados hitos históricos fundantes de nuestra nacionalidad (como sucede con la Declaración de la Independencia), nos invitar a mirar hacia nuestro interior. En ocasiones, damos por hecho algunos valores que nos congregan y nos unen, sin meditar sobre su connatural relevancia. Ello sucede con la noción de patria, cuya etimología se vincula con la “tierra de los padres, de los antepasados”.
Así, la patria no es una tierra desarraigada. Es el terreno habitado, el suelo donde se afinca el hogar. Calles, lugares, recuerdos, vivencias y afectos que forman parte de la entraña del alma; que evocan sentimientos, historias y tradiciones que nos pertenecen, como el latir de nuestro corazón. Un tejido de lazos invisibles que nos ligan a nuestra tierra, a las personas y a las cosas.
Arde incesante en nosotros un “fuego misterioso” que nos une como parte de la misma nación. Es una llama que en ocasiones podrá menguar, pero que nunca se apagará del todo y siempre resurgirá con renovadas fuerzas.
Según la escritora Juana Prilutzky Farny, la patria está allí donde partir es imposible, donde permanecer es necesario, donde nunca se está del todo solo; donde cualquier umbral es la morada. Está allí donde se quiere arar y dar un hijo; donde se quiere morir.
En uno de sus escritos, Saint-Exupéry consideraba así a su patria, Francia: “No era una deidad abstracta ni un concepto de historiador, sino una carne de la que yo dependía, una red de lazos que me gobernaban, un conjunto de polos que fundaban las pendientes de mi corazón.” Murió por ella como piloto en la Segunda Guerra Mundial, pues según él se muere sólo por aquello por lo que vale la pena vivir.
Pero esa red de lazos, valores y creencias que nos unen nos ha sido dada por la urdimbre de una viva tradición que viene del pasado y continúa en el presente. Jamás podremos negar que poseemos una valiosa herencia forjada por el esfuerzo de nuestros próceres y antecesores que hicieron la República Argentina. La patria es un legado gratuito que hemos recibido de nuestros antepasados, nuestros padres; de aquellos hombres y mujeres que en los orígenes del tiempo la soñaron y construyeron.
Son los valores que esculpieron en el bronce nuestros héroes, con arrojo y el ejemplo de su conducta. No tan sólo los héroes de antaño, sino también los silenciosos; aquella fuerza invisible que trabaja con honestidad en medio de las dificultades. Es el don que sin merecerlo nos ha sido dado y que vive en nosotros.
A los argentinos nos llena de orgullo y emoción reconocer que hemos recibido un legado pleno de valores verdaderos, a pesar de que a veces éstos se vean desconocidos o menoscabados. Son los valores que íntimamente compartimos y que forman la reserva moral de nuestro pueblo: el trabajo honesto y esforzado, la alegría del bien, la solidaridad con el hermano, el dar sin pedir nada cambio, la hospitalidad de nuestra gente, su calidez y cercanía; la esperanza en la lucha contra la adversidad, el servicio silencioso, humilde y generoso, el deseo de aprender y progresar, el talento y la creatividad, el orgullo de izar nuestra bandera, la pasión por nuestros colores, la hidalguía, la valentía. Ser personas de bien.
Todo esto nos mueve a honrar, con nuestra conducta y responsabilidad, el legado recibido. El sacrificio de nuestros modelos no puede haber sido en vano. No podemos pisar con indiferencia y claudicación la tierra que lleva la sangre y el sudor de tantos hombres genuinos que dieron su alma y consagraron sus desvelos para que nuestro país fuera grande y sus hijos íntegros.
Como dijo Borges, “todos debemos ser dignos del antiguo juramento que prestaron aquellos caballeros de ser lo que ignoraban, argentinos, de ser lo que serían por el hecho de haber jurado en esa vieja casa. Somos el porvenir de esos varones, la justificación de aquellos muertos; nuestro deber es la gloriosa carga que a nuestra sombra legan esas sombras que debemos salvar. Nadie es la patria, pero todos lo somos. Arda en mi pecho y en el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso”.
Nos convoca la responsabilidad de continuar aquella tarea, que no nos exige necesariamente “grandes cosas”, sino cumplir con autenticidad y honestidad nuestros deberes cotidianos, para el desarrollo de nuestra nación y el enaltecimiento de nuestros semejantes. Se trata de “reavivar” nuestras almas y la de quienes nos rodean, movidos por el incansable “fuego misterioso” que alimenta los corazones.
Lejos está la historia de ser un recuerdo vetusto de museos y de páginas ajadas por el tiempo. Es una herencia vigente y perdurable que nos sugiere y nos exalta. Una fuente viva y palpitante que necesita prolongarse.
Quiera Dios que, a pesar de las diferentes maneras de pensar, nunca olvidemos que es mucho más aquello que nos une que lo que nos separa. Que abracemos el ideal de la unidad fundada en nuestra herencia común, en los auténticos valores de la patria y nuestro destino compartido. Que podamos dar gracias por la dicha de haber nacido en el lugar donde nacimos.