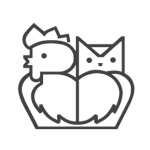No hay excusa posible. No hay contexto que justifique semejante acto de barbarie. El domingo por la mañana, en las rutas cercanas a Vallecito, se vivió una escena que duele en los huesos y en la conciencia: un camión cargado de caballos perdió a uno de sus animales en plena marcha —un caballo cayó, se mutiló una pata y quedó tirado como si fuera basura— y el conductor, lejos de auxiliarlo, lo dejó agonizando en la banquina como si fuera un descarte. Como si la vida doliente de un ser vivo valiera menos que la velocidad de su agenda.
El camionero y su séquito de «gauchos de cotillón», disfrazados de tradición, comprobaron con sus propios ojos la herida: una pata amputada. Lo vieron, lo supieron… y lo abandonaron. ¿Qué clase de ser humano deja atrás a un animal destrozado, sabiendo que su destino es el dolor y la muerte? ¿Qué clase de psicopatía se necesita para seguir manejando como si nada?
Esto no fue un accidente: fue una decisión. Y las decisiones cobardes y crueles no merecen otra cosa que el repudio más enérgico. Que nadie venga con cuentos folklóricos ni justificaciones ridículas. Esto fue maltrato animal brutal, directo, consciente. Y el castigo no puede ser una simple multa: tiene que ser ejemplar.
Porque el problema no es solo el abandono. Es lo que ese abandono dice de nosotros. Si permitimos que un camionero siga su camino después de dejar a un animal agonizando, entonces ya no hablamos de un hecho aislado. Hablamos de una sociedad enferma.