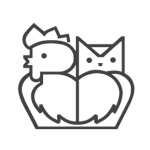En el oficialismo hay peleas que no se resuelven: se freezan. Quedan en el freezer polĂtico como milanesa de campaña: cada tanto alguien abre la puerta… y reaparecen con olor, escarcha y ganas de pudrirlo todo. La relaciĂłn entre Victoria Villarruel y el nĂşcleo duro libertario es exactamente eso: una interna criogenizada que revive cada vez que alguien estornuda en la Casa Rosada.
La Ăşltima temporada arrancĂł con una escena digna de un reality de divorciados con protocolo. Saludo formal en el Senado, sonrisa de manual… y respuesta de Karina Milei con un gesto tan gĂ©lido que podrĂa usarse para conservar vacunas. No fue un desplante: fue un glaciar diplomático. El lenguaje corporal gritaba: “Te saludo porque hay cámaras. No porque tenga ganas.” DespuĂ©s vino el capĂtulo “federalismo con picante”. Villarruel se fue a La Rioja a la Chaya —oficialmente en rol institucional, extraoficialmente en modo “miren quĂ© bien me llevo con todos”. Y ahĂ llegĂł la foto nuclear: sonrisa plena junto a Ricardo Quintela, uno de los peronistas que le tira al Gobierno con municiĂłn gruesa.
Para el mileĂsmo, esa postal fue como ver a tu pareja bailando lento con tu enemigo en tu propia fiesta. La TV PĂşblica intentĂł aplicar la táctica del avestruz: no mostrarla. Pero Villarruel hizo lo que mejor sabe hacer cuando la quieren borrar: se metiĂł entre la gente, bailĂł, saludĂł, y convirtiĂł el intento de invisibilizaciĂłn en una escena de rebeldĂa folklĂłrica. Fue básicamente un: “¿No me enfocan? Perfecto. Ahora soy tendencia.” No es nuevo. La vice tiene un talento quirĂşrgico para incomodar sin romper el vidrio. Viaja, sonrĂe, se fotografĂa con propios y ajenos y deja flotando la duda como olor a pĂłlvora. Ya lo hizo con gobernadores opositores y con aquella postal junto a Isabel PerĂłn, que en su momento generĂł más interpretaciones que un horĂłscopo de mercurio retrĂłgrado.
Su defensa es siempre impecable: “El Senado es la Casa de las Provincias.”, “Estoy recorriendo el paĂs… y de paso, midiendo el terreno por si algĂşn dĂa hay que mudarse.” Lo que inquieta no es lo que hace. Es lo que insinĂşa sin decir. Cada gesto suyo es un signo de interrogaciĂłn con tacos: ÂżEstá armando una salida propia?, ÂżSe está guardando como Plan B?, ÂżEstá construyendo capital mientras otros queman nafta discursiva a 200 km/h? Del lado de Javier Milei, en cambio, la lĂłgica es otra: menos amplitud, más obediencia. La eventual reelecciĂłn ya disparĂł el casting del vice ideal: alguien que no sume ruido, no opine de más y, de ser posible, tenga botĂłn de “modo silencio”. El nombre que hoy suena con más fuerza es Manuel Adorni, el hombre que logrĂł lo imposible: explicar conferencias de prensa eternas sin que se le mueva un mĂşsculo. TambiĂ©n aparece Patricia Bullrich, siempre lista para encarnar la versiĂłn polĂtica de un chaleco antibalas: dura, resistente y diseñada para sobrevivir a cualquier tiroteo electoral.
Mientras tanto, cada vez que Milei viaje —como ahora, rumbo a EE.UU. por actividades vinculadas a Donald Trump— Villarruel quedará a cargo del Ejecutivo. Y ahĂ ocurre el fenĂłmeno más curioso: pasa de figura disruptiva a monja institucional. Habla poco, se muestra prudente y gobierna con perfil tan bajo que podrĂa esconderse debajo de una baldosa. Pero la tensiĂłn sigue ahĂ. Latente. Como un enchufe pelado en un charco. El dilema del oficialismo es viejo como la polĂtica, Âżconviene un vice que traiga votos nuevos… o uno que traiga obediencia absoluta?. Todo indica que una vez más eligen lo segundo, aunque eso implique un riesgo clásico: terminar más cerrados que un asado vegano. Porque la interna Milei-Villarruel no es chisme: es sĂntoma. Y en la polĂtica argentina los sĂntomas nunca vienen solos. Siempre anuncian fiebre… y casi siempre, tambiĂ©n, una prĂłxima explosiĂłn.