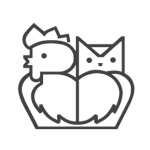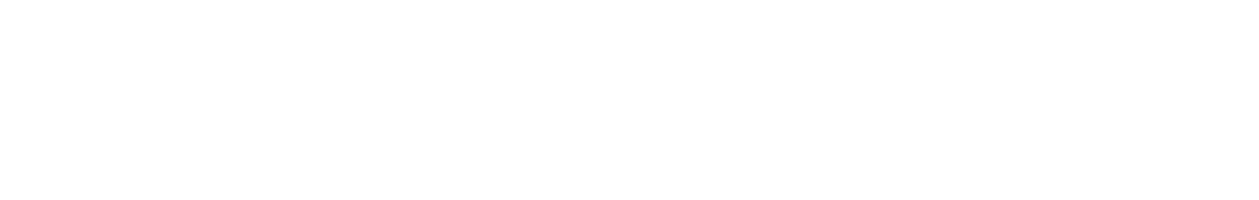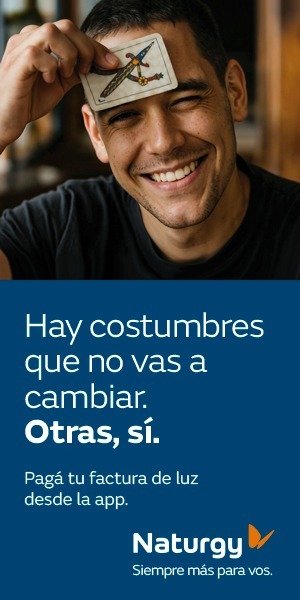Hace pocos dÃas se viralizÃģ un video de dos adolescentes de Buenos Aires en diÃĄlogo con otros dos de Catamarca:
- Buenos Aires (BA):Â ÂŦÂŋde dÃģnde son ustedes?Âŧ
- Catamarca (CT):Â ÂŦde CatamarcaÂŧ
- BA:Â ÂŦeso queda en…Âŧ
- CT:Â ÂŦen CatamarcaÂŧ
- BA:Â ÂŦsÃ, quÃĐ paÃs bo…Âŧ
- CT:Â ÂŦsomos argentinosÂŧ
- BA:Â ÂŦAHH pensÃĐ tipo Bolivia…ÂŧÂ (rostros sorprendidos)
- CA:Â ÂŦno, nosotros somos argentinos y nuestra provincia es CatamarcaÂŧ
- BA:Â ÂŦviven en la selva Âŋno?Âŧ
- CA:Â ÂŦsÃÂŧÂ (se sonrÃen)
- BA:Â ÂŦÂŋcÃģmo es vivir allÃ?
- CA:Â ÂŦtranqui, tranquilo, si lindo y acÃĄ hace mucho calorÂŧ
- BA:Â ÂŦmucho calor, guau, acÃĄ en Argentina estÃĄ haciendo un frÃo bÃĄrbaroÂŧ
AnÃĐcdotas como estas circulan a menudo en las redes, todas ellas expresan a gritos una realidad: nuestros niÃąos y jÃģvenes saben mucho menos de lo que el currÃculo escolar manifiesta que deberÃan saber.
Sin embargo… ÂŋquÃĐ conocemos sobre el aprendizaje en esas ÃĄreas?
Las Ciencias Sociales no han ocupado el centro de la preocupaciÃģn en los operativos de evaluaciÃģn. Tenemos mayores datos sobre Lengua y MatemÃĄtica, pero la frecuencia de pruebas que miden aprendizajes en el ÃĄrea de Ciencias Sociales es mucho menor.
El siguiente cuadro obtenido de la web oficial del Ministerio de Capital Humano muestra por ÃĄreas y niveles (primario y secundario) el desarrollo de los operativos de evaluaciÃģn Aprender:

No me interesa aquà adentrarme en un anÃĄlisis sobre los resultados que, se puede anticipar estimativamente, son anÃĄlogos a las ÃĄreas de Lengua y MatemÃĄtica y sobre los que disponemos escasa informaciÃģn.
AÚn no siendo una prioridad en los operativos de evaluaciÃģn nacional, podemos afirmar que el interÃĐs por la enseÃąanza de las Ciencias Sociales siempre ha ocupado un lugar importante en la agenda educativa.
Durante mÃĄs de cien aÃąos la enseÃąanza de la historia se mantuvo prÃĄcticamente sin cambios. Los programas establecidos en 1884 para las escuelas secundarias argentinas, incorporaron al currÃculum prioritariamente los hechos polÃticos y militares donde ÂŦse privilegiaba el tratamiento del perÃodo de las Guerras de la Independencia porque se consideraba que el principal valor educativo de la historia consistÃa en ejercer una poderosa influencia en la formaciÃģn del espÃritu patriÃģtico de niÃąos y jÃģvenes, para lo cual el ejemplo de los prÃģceres que habÃan construido la NaciÃģn resultaba insuperableÂŧ.
Durante buena parte del siglo XX, el objetivo central de la enseÃąanza de la historia fue cultivar la identidad nacional a travÃĐs de la memoria de hechos gloriosos y hÃĐroes fundacionales. La narrativa se centraba en el siglo XIX, en la organizaciÃģn nacional, las guerras de independencia y la construcciÃģn del Estado argentino. La metodologÃa predominante era expositiva, el docente transmitÃa conocimientos y el alumno debÃa memorizarlos. Este enfoque, si bien tenÃa el mÃĐrito de fortalecer una identidad comÚn, limitaba la comprensiÃģn profunda de los procesos histÃģricos.
Argentina en su camino de consolidaciÃģn, con un escenario complejo de integraciÃģn de las diferentes regiones y un movimiento de inmigraciÃģn significativo, debÃa afianzar la identidad nacional y la educaciÃģn fue una herramienta poderosa.
Las efemÃĐrides escolares fueron un eje organizador de la enseÃąanza de gestos, rituales, costumbres y sÃmbolos patrios que se trasmitÃan aÃąo tras aÃąo.
Por su parte, y en este mismo sentido, la enseÃąanza de la GeografÃa, surgida de las progresivas posibilidades de exploraciÃģn del territorio nacional, puso el acento en el conocimiento de las regiones desde el punto de vista fÃsico, sus caracterÃsticas orogrÃĄficas, sus recursos naturales, sus posibilidades productivas, las fronteras, los lÃmites, el crecimiento urbano. Aprender los mapas, las caracterÃsticas, los nombres de las ciudades principales, sus rÃos y montaÃąas, las riquezas naturales y las riqueza que la intervenciÃģn humana podÃa lograr, fueron parte de los principales contenidos de enseÃąanza; con un mismo enfoque pedagÃģgico que para la historia.
El cambio de paradigma en lo que se refiere al modelo pedagÃģgico, asà como a los contenidos componentes del currÃculum golpeÃģ las puertas de la escuela a fines del siglo XX. Por un lado, el constructivismo que, desde sus referentes en ese momento, se presenta como la alternativa a la enseÃąanza tradicional, memorÃstica y enciclopedista con especial ÃĐnfasis en la formaciÃģn de valores patriÃģticos y nacionalistas. El principal cambio al respecto, fue introducir en el currÃculum no sÃģlo los conceptos sino tambiÃĐn las habilidades y las actitudes anÃĄlogas a la de un historiador o un geÃģgrafo, que debÃan ser abordadas como contenidos de enseÃąanza.
En resumen, la prioridad pedagÃģgica pasÃģ a ser la de formar estudiantes con capacidad crÃtica para pensar los hechos histÃģricos o geogrÃĄficos, desarrollando herramientas de investigaciÃģn, de bÚsqueda de datos, de comprensiÃģn de procesos partiendo de los intereses cercanos y, por lo tanto, con ÃĐnfasis en el presente.
A principios de este siglo se consolida, y la ley de EducaciÃģn Nacional N° 26.206 (aÃąo 2006) lo establece como parte de los contenidos escolares, la visiÃģn (con mÃĄs de dos dÃĐcadas de influencia en las escuelas) que tuvo como ejes:
- Los derechos humanos y la memoria colectiva sobre los procesos histÃģricos y polÃticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado.
- – La diversidad cultural e inclusiÃģn de pueblos originarios.
- – Los problemas sociales y ambientales contemporÃĄneos.
- – El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana (que antes tuvo muy poco espacio en los contenidos escolares), particularmente el Mercosur en el marco de una identidad abierta y defensora de la diversidad.
- – El colonialismo desde visiones crÃticas.
- Los procesos socio-territoriales, el anÃĄlisis de conflictos y la interpretaciÃģn del espacio desde mÚltiples perspectivas, incluso las de gÃĐnero.

La consigna pedagÃģgica de educar en el espÃritu crÃtico de modo que los estudiantes alcanzaran una formaciÃģn ciudadana enriquecida por una mirada de los procesos histÃģricos y geogrÃĄficos, entendidos tambiÃĐn como ÃĄmbitos de lucha polÃticos, encontrÃģ su lÃmite en la fragmentaciÃģn ideolÃģgica que inclinÃģ la balanza en un solo sentido.
El cambio de paradigma, que tuvo la riqueza de proponer una formaciÃģn reflexiva, crÃtica, activa de parte de los estudiantes, desembocÃģ en un camino estrecho y sesgado: borrÃģ a Alberdi de los libros de historia, desprestigiÃģ a Sarmiento y demonizÃģ a Roca, se centrÃģ en un presente que parece empezar con la dictadura militar de la dÃĐcada de los setenta respecto a la cual (como dice la politÃģloga De Luca) ÂŦse enseÃąa que la corrupciÃģn es un rasgo solo de los aÃąos 90, insinuados como continuidad del Proceso, al punto que muchos chicos creen que la dictadura terminÃģ en 2003. En esos contenidos se lee:Tras los perÃodos dictatoriales y durante las democracias neoliberales de los aÃąos ’90, la polÃtica ha adquirido caracterÃsticas como la corrupciÃģn, que opera como elemento estructuralÂŧ.

Sin una mirada plural de los procesos polÃticos histÃģricos y territoriales, la Argentina reflejada en los manuales y en el discurso oficial bajado a las escuelas, se transformÃģ en una expresiÃģn partidizada de lucha por el poder y afianzÃģ una construida e inexacta divisiÃģn entre los que pertenecen a la clase dominante, de derecha, opulenta frente a los que pertenecen al pueblo, que pregonan los derechos humanos, que luchan por la liberaciÃģn de los diferentes yugos y que procuran el bienestar de todos. Esa demonizaciÃģn a la vez que romantizaciÃģn de los componentes de este binomio antagÃģnico tuvo su arraigo en el currÃculum escolar y merece una revisiÃģn crÃtica que ni pretenda volver a un pasado glorioso y acrÃtico ni demuela los sesgos de los Últimos cien aÃąos en la formaciÃģn de nuestro paÃs.
La Historia y la GeografÃa, como disciplinas metÃģdicas y cientÃficas brindan herramientas poderosas para la comprensiÃģn del mundo, de nuestro mundo. Comprender no es sÃģlo asumir una Única postura, al contrario, es poder entender todas las posturas y tomar una opciÃģn ÃĐtica. Esa formaciÃģn fundamental, la de la eticidad, deberÃa ser nuestro principal objetivo educativo. Formar desde esa eticidad en la memoria, en el pasado y en el presente; formar en la capacidad de dimensionar los territorios, en primer lugar, nuestro territorio con todas sus circunstancias que incluye saber que Catamarca es una provincia argentina; formar en la capacidad de concebir que el espacio y el tiempo son tambiÃĐn abstracciones de un pensamiento y quehacer humano que puede trascender los condicionantes de su ÃĐpoca y elaborar nuevas perspectivas de vida; formar para superar los viejos binomios que en su mayorÃa se gestaron como luchas que ya deberÃamos de dejar de asumir como propias para construir otras nuevas, genuinamente patriotas en el aquà y ahora de nuestro paÃs.