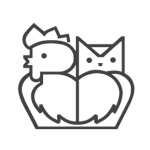El colectivo dejĂł de ser un servicio pĂşblico y pasĂł a ser una prueba de resistencia econĂłmica. Para miles de empleados de comercio, moverse por la ciudad ya no es transporte: es un impuesto encubierto por el simple hecho de tener empleo.
El drama es conocido, pero ahora duele más: horario partido. Entrar, salir, volver, aguantar. Y entre un turno y otro, la realidad: subirse al colectivo no es una opción, es una condena. Cuatro viajes diarios para llegar a fin de mes… o para intentar llegar.
Mientras alguien en algún escritorio firma tarifas con la lapicera liviana, abajo está el empleado de comercio, ese que cobra un sueldo que se evapora antes de tocar la billetera. El transporte se convirtió en un agujero negro que devora lo poco que les queda. Y la matemática es obscena: una fracción enorme del salario se esfuma antes de siquiera pensar en comer, vestirse o pagar una factura.
Al final del mes, el resumen es este: Trabajar cuesta plata, trasladarse es un lujo, y al empleado de comercio le están pidiendo que sostenga un sistema que ya no sostiene su vida.
Porque la pregunta ya no es “¿cómo se llega a fin de mes?”. La pregunta es otra, más brutal, ¿Cómo se supone que alguien pueda seguir yendo a trabajar cuando el sueldo no alcanza ni para llegar hasta la puerta del trabajo?