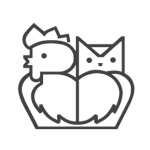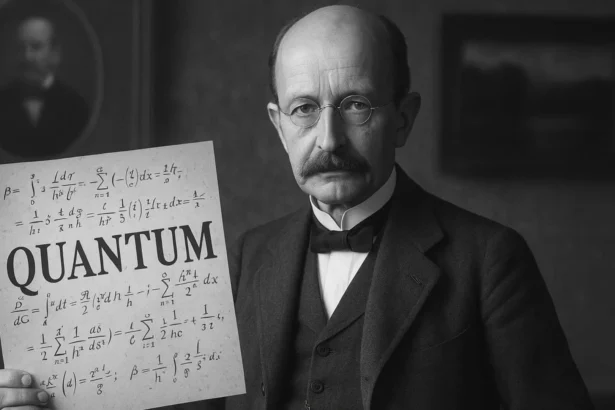Imagináte esta escena: estamos en 1878, en la Universidad de Múnich, y un joven estudiante de física llamado Max Planck está por decidir qué hacer con su futuro. Como buen alumno responsable, le pregunta a su profesor Philipp von Jolly qué le recomienda para su carrera.
Pero el profe, con toda la seguridad del mundo, le suelta una frase que hoy nos suena casi a chiste: «Mirá, Max, la física ya está casi toda descubierta, no te vas a encontrar con grandes sorpresas ni nada que te cambie la vida. Mejor dedicáte a otra cosa.»
Sí, puede parecer raro, pero en ese momento la mayoría de los científicos pensaban que la física estaba prácticamente terminada. Tenían la ley de gravedad de Newton, las ecuaciones de Maxwell para el electromagnetismo, y la conservación de la energía ya era un hecho. La ciencia parecía lista para pasar a otro tema, y hasta Lord Kelvin, otro genio de la época, dijo que sólo quedaban “un par de nubecitas en el horizonte”.
Lo loco es que el profe ni siquiera sabía que un tal Albert Einstein estaba por nacer, ni que la física iba a cambiar radicalmente en pocos años gracias a ideas revolucionarias como la teoría cuántica.
Pero Planck no se dejó convencer. A pesar del consejo, siguió adelante con sus investigaciones y, en 1900, publicó una teoría que cambiaría todo: dijo que la energía no se emitía de forma continua, sino en “paquetitos” que llamó cuantos. Esto fue la chispa que dio inicio a la física cuántica, que hoy es la base de tecnologías como los láseres, los microchips y hasta la física de partículas.
Así que, en resumen: un profe convencido de que no quedaba nada por descubrir, un estudiante que se animó a ir más allá, y el inicio de una revolución científica que ni el mejor profeta pudo anticipar.
La moraleja de esta historia es clara: nunca creas que lo sabes todo, ni que un campo está completamente agotado. La ciencia y la vida siempre pueden sorprenderte con algo nuevo, y a veces, ese “algo” cambia todo lo que creías saber.