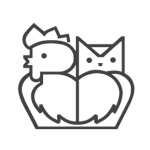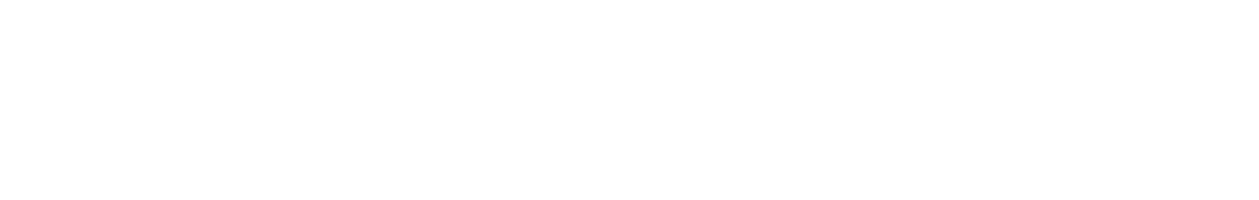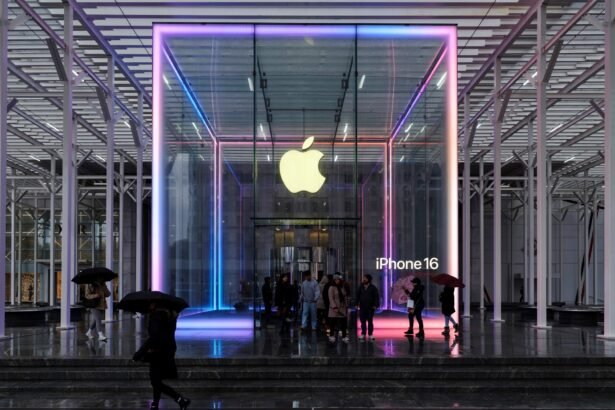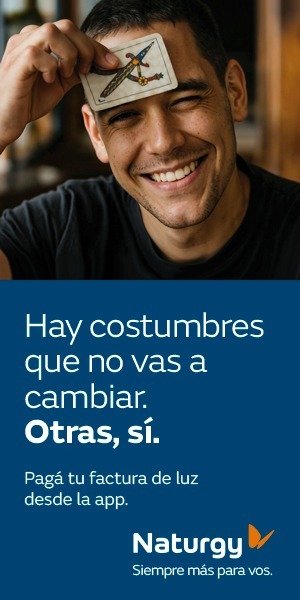Han sido unas semanas caÃģticas en geopolÃtica.
A principios de mes, el presidente Donald Trump anunciÃģ aranceles que sumieron en la crisis econÃģmica mundial. Los inversores entraron en pÃĄnico, las bolsas se desplomaron y los analistas predijeron una recesiÃģn inminente.
Trump insistiÃģ en que no cambiarÃa de rumbo, incluso mientras billones de dÃģlares en valor de mercado se evaporaban.
Solo cuando los mercados de bonos del gobierno estadounidense comenzaron a mostrar seÃąales de crisis, emitiÃģ recientemente una suspensiÃģn temporal y parcial.
Aunque los mercados globales se tranquilizaron un poco despuÃĐs de que Trump dio marcha atrÃĄs con algunos de sus aranceles, su aparente disposiciÃģn a provocar graves problemas en el mercado de valores plantea una pregunta crucial:
cuando los gobiernos toman decisiones impopulares o desacertadas, ÂŋquÃĐ puede obligarlos a dar marcha atrÃĄs?
Las ventajas de los lÃmites suaves sobre los duros
En las democracias sanas, e incluso en muchas autocracias estables, los lÃderes suelen verse sometidos a una leve presiÃģn para moderar sus polÃticas.
Se ven influenciados no solo por las elecciones, sino tambiÃĐn por las advertencias de asesores, aliados y grupos influyentes, como los empresarios.
âConsideramos la rendiciÃģn de cuentas como algo que se da en las urnas o en un tribunalâ, dijo Elizabeth Saunders, politÃģloga de la Universidad de Columbia.
âVotamos a lÃderes para que dejen sus cargos o presentamos cargos contra ellosâ.
Pero, en realidad, dijo, los lÃderes a menudo se ven controlados por otros tipos de presiÃģn y lÃmites menos formales, como asesores que amenazan con renunciar si una polÃtica mal concebida continÚa, o colegas legisladores que advierten sobre consecuencias electorales.
Pero si los lÃderes acumulan suficiente poder, pueden ignorar esa presiÃģn blanda e impulsar polÃticas impopulares, incluso si son catastrÃģficamente perjudiciales.
En esos casos, es posible que solo respondan a formas de presiÃģn mÃĄs duras, como el impeachment, levantamientos masivos o la agitaciÃģn en los mercados de bonos.
Las historias recientes de paÃses como TurquÃa, India y, en cierta medida, Gran BretaÃąa, ofrecen lecciones sobre cÃģmo se desarrolla este fenÃģmeno.
Cuando los lÃderes responden rÃĄpidamente a los lÃmites estrictos
En 2022, Liz Truss, la reciÃĐn nombrada primera ministra britÃĄnica, anunciÃģ un plan de drÃĄsticas reducciones de impuestos financiadas con prÃĐstamos gubernamentales.
 La primera ministra britÃĄnica, Liz Truss, anuncia su dimisiÃģn ante el nÚmero 10 de Downing Street, en Londres, en octubre de 2022. Foto Henry Nicholls/Reuters
La primera ministra britÃĄnica, Liz Truss, anuncia su dimisiÃģn ante el nÚmero 10 de Downing Street, en Londres, en octubre de 2022. Foto Henry Nicholls/ReutersLos mercados reaccionaron de forma muy negativa:
las acciones, la moneda britÃĄnica y la demanda de bonos del gobierno britÃĄnico se desplomaron.
(Una breve introducciÃģn a los bonos: cuando los gobiernos, las empresas u otras instituciones venden bonos, estÃĄn pidiendo dinero prestado a los inversores. Por lo tanto, los bonos son bÃĄsicamente pagarÃĐs).
Los lÃderes de las naciones tienden a ser especialmente sensibles a las turbulencias en el mercado de bonos gubernamentales, porque utilizan bonos para financiar sus operaciones.
Ante el colapso del mercado de bonos, Truss, al igual que Trump, se vio obligada a revertir su postura en cuestiÃģn de dÃas y dimitiÃģ dos meses despuÃĐs.
Bajo el sistema parlamentario britÃĄnico, los colegas de Truss tenÃan mÃĄs facilidad para presionarla para que dimitiera como lÃder de su partido.
Trump, en cambio, no estÃĄ sujeto a las mismas restricciones.
LÃmites suaves, aterrizaje suave
En el pasado, formas de presiÃģn mÃĄs suaves que las crisis del mercado de bonos han sido a menudo suficientes para frenar a los presidentes estadounidenses.
En 1973, por ejemplo, la âMasacre del sÃĄbado por la nocheâ de renuncias del Departamento de Justicia del presidente Richard Nixon provocÃģ un aumento del apoyo pÚblico al impeachment, lo que contribuyÃģ a la reacciÃģn en cadena de desaprobaciÃģn pÚblica que finalmente llevÃģ a la renuncia de Nixon a su cargo menos de un aÃąo despuÃĐs.
En los aÃąos siguientes, la simple amenaza de renuncias masivas solÃa ser suficiente.
ÂŦEn una administraciÃģn presidencial normal, las amenazas de renuncia pueden ocurrir, pero las renuncias reales en seÃąal de protesta son muy poco frecuentesÂŧ, declarÃģ Saunders, de Columbia.
ÂŦMucho mÃĄs comunes âaunque mayormente ocultas hasta que aparecen en la prensa o en los libros de historiaâ son las amenazas de renuncia que nunca llegan a materializarseÂŧ.
En 2004, por ejemplo, el presidente George W. Bush acordÃģ cambiar partes de su polÃtica de vigilancia despuÃĐs de que altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluido el fiscal general y el director del FBI, amenazaran con dimitir.
 Miles Taylor, a la izquierda, un ex funcionario de seguridad nacional cuyas crÃticas al Sr. Trump en un artÃculo de opiniÃģn del New York Times y posterior libro conmovieron a Washington y enfurecieron al Sr. Trump. Foto Erin Schaff/The New York Times
Miles Taylor, a la izquierda, un ex funcionario de seguridad nacional cuyas crÃticas al Sr. Trump en un artÃculo de opiniÃģn del New York Times y posterior libro conmovieron a Washington y enfurecieron al Sr. Trump. Foto Erin Schaff/The New York TimesPero para que funcionen como una restricciÃģn, tales renuncias deben tener el potencial de imponer costos, como daÃąos a las posibilidades de reelecciÃģn del presidente o lÃmites a una agenda polÃtica.
Esto no parece ser cierto en el caso de Trump, ya que estas renuncias tambiÃĐn eliminan a crÃticos internos que podrÃan obstaculizar sus polÃticas y le restan poco apoyo.
La lecciÃģn que Trump y su cÃrculo Ãntimo parecen haber aprendido de su primer mandato es que, en el segundo, deberÃa ser mÃĄs cuidadoso al rodearse de personas leales a su agenda y despedir o castigar a quienes no lo sean.
Cuando Danielle Sassoon, fiscal federal interina del Distrito Sur de Nueva York, renunciÃģ en protesta por la decisiÃģn de la administraciÃģn Trump de retirar los cargos penales contra el alcalde de la ciudad de Nueva York, en lo que ella llamÃģ un quid pro quo polÃtico, sus acciones no provocaron una caÃda sustancial del apoyo pÚblico a Trump.
Su renuncia tampoco obstaculizÃģ la agenda polÃtica de Trump. De hecho, podrÃa haberle allanado el camino.
Otro abogado retirÃģ los cargos contra el alcalde de Nueva York, quien permanece en el cargo.
Para Trump, las renuncias ÂŦson una ventajaÂŧ, dijo Saunders.
ÂŦSon parte del objetivoÂŧ.
LÃmites duros tras consecuencias mÃĄs duras
El aislamiento de la mayorÃa de las formas de presiÃģn es mÃĄs tÃpico de los sistemas semidemocrÃĄticos ÂŦhÃbridosÂŧ, en los que los lÃderes a menudo logran acumular tanto poder que ya no son sensibles a los lÃmites flexibles, ni siquiera a muchos mÃĄs estrictos.
Si los lÃderes no se inmutan ante la disidencia o la presiÃģn pÚblica, pueden aferrarse a polÃticas perjudiciales mucho despuÃĐs del desastre.
En TurquÃa, a principios de esta dÃĐcada, por ejemplo, el presidente Recep Tayyip Erdogan implementÃģ una polÃtica poco convencional de reducciÃģn de los tipos de interÃĐs ante la alta inflaciÃģn, contraria a las recomendaciones econÃģmicas convencionales.
 Una oficina de cambio en Estambul en mayo de 2023. En TurquÃa, a principios de esta dÃĐcada, el presidente Recep Tayyip Erdogan aplicÃģ una polÃtica poco ortodoxa de recorte de los tipos de interÃĐs ante la elevada inflaciÃģn. Foto Sergey Ponomarev para The New York Timesleaders nyt
Una oficina de cambio en Estambul en mayo de 2023. En TurquÃa, a principios de esta dÃĐcada, el presidente Recep Tayyip Erdogan aplicÃģ una polÃtica poco ortodoxa de recorte de los tipos de interÃĐs ante la elevada inflaciÃģn. Foto Sergey Ponomarev para The New York Timesleaders nytSe negÃģ a cambiar de rumbo incluso cuando la inflaciÃģn alcanzÃģ el 80 % y el coste de la vida se disparÃģ.
Fue solo despuÃĐs de las elecciones de 2023, en las que obtuvo peores resultados de los previstos y tuvo que ir a segunda vuelta contra el candidato de la oposiciÃģn, que finalmente cambiÃģ de rumbo, nombrando a un respetado ministro de finanzas y a un nuevo director del banco central para implementar una polÃtica macroeconÃģmica mÃĄs tradicional.
âCreo que Erdogan se dio cuenta de hasta quÃĐ punto las dificultades econÃģmicas podrÃan haber supuesto una amenaza para su reelecciÃģn, incluso en un escenario claramente inclinado a su favorâ, declarÃģ Lisel Hintz, politÃģloga de la Universidad Johns Hopkins que estudia la polÃtica turca.
Pero era demasiado tarde para revertir gran parte del daÃąo.
TurquÃa sigue luchando contra la inflaciÃģn, los altos costos de endeudamiento pÚblico y una crisis del costo de la vida.
El momento de las elecciones tambiÃĐn puede debilitar su eficacia como mecanismo de control. Un lÃder a aÃąos de la reelecciÃģn podrÃa sentir menos presiÃģn para mantener contentos a los votantes a corto plazo.
En India, en 2017, el primer ministro Narendra Modi anunciÃģ una repentina polÃtica de ÂŦdesmonetizaciÃģnÂŦ, mediante la cual invalidÃģ el papel moneda del paÃs de la noche a la maÃąana, sin previo aviso.
Las consecuencias fueron graves, incluyendo una escasez de efectivo tan aguda que llevÃģ a algunos ciudadanos al suicidio, y la polÃtica no logrÃģ su objetivo declarado de castigar a delincuentes y evasores fiscales.
Pero para cuando llegaron las siguientes elecciones nacionales de la India en 2019, el dolor de la crisis se habÃa disipado y el partido de Modi ganÃģ con holgura.
A veces, los lÃderes se niegan a cambiar de rumbo durante tanto tiempo que se enfrentan a uno de los lÃmites mÃĄs duros: verse obligados a dimitir por una revuelta masiva.
En Sri Lanka, en 2021, el gobierno prohibiÃģ los fertilizantes quÃmicos, una de las muchas polÃticas impuestas para reforzar las menguantes reservas de divisas, causadas por aÃąos de mala gestiÃģn econÃģmica.
El gobierno se enfrentÃģ a una oposiciÃģn relativamente dÃĐbil y se negÃģ a levantar la prohibiciÃģn a pesar de las protestas de los agricultores.
ÂŦGotabaya Rajapaksa dirigÃa la administraciÃģn en ese momento y habÃa nombrado a sus hermanos y a su sobrino para su gabineteÂŧ, explicÃģ entonces mi colega de The New York Times, Emily Schmall, quien cubriÃģ la crisis.
ÂŦNo escuchÃģ muchos consejos fuera de su familiaÂŧ.
Para cuando Rajapaksa revirtiÃģ la polÃtica siete meses despuÃĐs, ya era demasiado tarde.
La caÃda en la producciÃģn de cultivos contribuyÃģ a una crisis econÃģmica y a una alta inflaciÃģn.
El gobierno tuvo dificultades para obtener prÃĐstamos, y las importaciones escasearon, lo que provocÃģ una escasez de combustible y alimentos que provocÃģ protestas masivas en las calles.
Los manifestantes invadieron los edificios gubernamentales, y Rajapaksa, cuya familia habÃa ostentado el poder durante la mayor parte de las dos dÃĐcadas anteriores, presentÃģ su dimisiÃģn en 2022.
Para Trump, las Últimas semanas han revelado que su tolerancia al riesgo y al caos sigue siendo alta, lo que genera incertidumbre en los estadounidenses sobre el futuro.
Y eso podrÃa ser costoso.
Como Diane Swonk, economista jefe de KPMG, le dijo a mi colega Talmon Joseph Smith:
ÂŦLa incertidumbre es su propio impuesto a la economÃaÂŧ.
c.2025 The New York Times Company