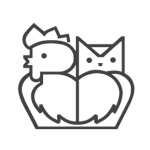La cifra oficial: una participaciÃģn del 69 % del padrÃģn electoral. Un nÚmero que, en apariencia, pinta bastante digno para una maÃąana de domingo. Pero si lo ves de cerca (o lo pescÃĄs al vuelo con la lupa), empieza a parecer mÃĄs una excusa decorosa: en 2021 la participaciÃģn fue del 73,09 %. Es decir: bajÃģ, y no precisamente porque todos se pasaron de la maÃąana al sofÃĄ.
PodrÃamos celebrar que âtodo se desarrollÃģ con normalidadâ, que âno hubo incidentes en ninguna escuelaâ. Pero bajo esa tranquilidad se esconde una lectura mÃĄs punzante: la democracia funciona, sÃ, pero Âŋcon cuÃĄnta intensidad la vivimos? Que no haya caos no es sinÃģnimo de entusiasmo. Y el 69 % âque parece alto para los estÃĄndares mÃĄs bajosâ empieza a saber a tibieza.
Entonces, Âŋaplaudimos o encendemos la alarma? Ambas cosas. Aplaudimos porque en tiempos de fatiga cÃvica mantener esa participaciÃģn es un logro. Encendemos la alarma porque el descenso implica que un sector de la poblaciÃģn decidiÃģ que hoy la polÃtica no era para ellos: o estaban desencantados, ocupados, en otro canal o simplemente no le vieron brillo. Y en tiempos donde cada voto cuenta, esa falta de brillantez es un lujo que no deberÃa permitirse.