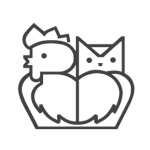Muchas veces, a lo largo de los siglos, el poder político y la razón han demostrado no ser conciliables. La ciencia tiene sus mártires como los tiene la fe y, si bien hoy ya no se recurre a la hoguera para acallar a sus devotos, como ocurrió con Giordano Bruno, o a la humillación impuesta a Galileo Galilei, el acoso a los científicos sigue vigente.
El ser humano no deja de estar frente a una encrucijada donde el absurdo y la razonabilidad se disputan el porvenir de la civilización. La insensatez ha penetrado profundamente en la política impulsando el descrédito de la ciencia en uno de los temas más apremiantes de nuestro tiempo: el cambio climático.
Toda vez que la política, asociada a intereses económicos, entiende que de la ciencia provienen propuestas que comprometen su hegemonía, no duda en desoírla, cuando no en descalificarla. Es lo que ocurre en nuestros días cuando los científicos advierten acerca de los riesgos derivados del calentamiento global. El poder político, muchas corporaciones y algunos sectores de la sociedad subestiman sus diagnósticos por considerarlos inverosímiles o dándoles la espalda como si solo se tratara de afirmaciones tremendistas.
Carl Sagan, en su libro El mundo y sus demonios, no lo duda: “Hemos diseñado una civilización global basada en la ciencia y la tecnología, y al mismo tiempo hemos arreglado las cosas de tal manera que casi nadie entiende la ciencia y la tecnología. Esta es una receta para el desastre”.
Por motivos puramente ideológicos, lo que se cree prevalece sobre lo que se sabe. Se trata de una tendencia que no solo retrasa la toma de medidas para mitigar los efectos del cambio climático, sino que pone en riesgo, además, el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Veintiocho cumbres climáticas, como las realizadas hasta el momento, bastan para demostrar que no pasa de ser una expresión de deseo la idea de alcanzar una propuesta operativa para mitigar los daños que sufre la Tierra.
Las complejas negociaciones que involucran a casi doscientos países han diluido la urgencia del problema, si bien los científicos han advertido que los objetivos actuales no resultan suficientes para evitar los peores escenarios. Es cierto que se ha arribado a compromisos de importancia, como el Acuerdo de París, pero muchos no son legalmente vinculantes. Ello permite a las naciones prometer iniciativas sin necesidad de cumplirlas. Los intereses económicos y políticos nacionales entran a menudo en conflicto con las necesidades globales de acción climática. Y no son pocos los países que privilegian el crecimiento a corto plazo sobre la sostenibilidad.
Esta disociación pone de manifiesto un concepto alienado del desarrollo. Escindir y privilegiar lo actual sobre lo venidero, el hoy sobre el mañana, equivale a renunciar a la comprensión de su interdependencia en el tiempo.
Procediendo de este modo no solo se ignoran los riesgos que corre el planeta como hogar del hombre, sino, además, las posibilidades de atenuarlos. No se trata de creer o no en el cambio climático: la reducción de la contaminación y la promoción de entornos más saludables mejoran la calidad de vida y propician un impacto positivo en la productividad, tanto como la reducción de los costos de salud. No obstante las pruebas abrumadoras que demuestran la existencia del calentamiento global y sus efectos catastróficos, una parte significativa de la clase política y de la sociedad ha decidido ignorar o desacreditar esos hallazgos. Mientras las manifestaciones del cambio climático se acumulan en forma de migraciones, incendios devastadores, inundaciones, huracanes cada vez más destructivos y un aumento sostenido de las temperaturas globales, la respuesta de muchos gobiernos es el silencio, la desinformación o, peor aún, acciones en sentido contrario.
La pérdida de confianza en el conocimiento nos lleva a un escenario donde el relativismo y el cinismo erosionan los fundamentos de nuestra convivencia y promueven una crisis social, espiritual y cultural de dimensiones dramáticas. Se trata de una cancelación del valor de lo científico donde el saber racional deja de ser un paradigma de referencia y pierde significación frente al poder. Ya no es una herramienta para la toma de decisiones: estorba o no resulta conveniente.
La comunidad científica ha proporcionado evidencia clara y contundente sobre la realidad del cambio climático y sus causas antropogénicas con datos y modelos irrefutables. Pese a ello, enfrenta la negación obstinada de políticos y líderes que, al igual que sus remotos predecesores eclesiásticos, ven en la verdad una amenaza a su predominio y a sus intereses. Se malentiende el progreso cuando se cree que se lo alcanza dándole la espalda al cuidado de la Tierra.
La subestimación de la ciencia empobrece nuestra capacidad para comprender la magnitud de los problemas y las posibles soluciones que ellos requieren. Esto resulta particularmente trágico en lo que hace al cambio climático. Es cierto que la ciencia no es perfecta, pero es una concepción del saber que, perfeccionándose incesantemente, nos ayuda a comprender el mundo con más hondura y menos prejuicios. Lo que resulta extremadamente peligroso es vivir en una época en que el auge de las opiniones, potenciado por el uso de las redes sociales, desplaza el conocimiento.
El combate contra la irracionalidad no debe darse en el terreno exclusivo de la política, sino en el ámbito de nuestras convicciones más profundas. Solo la ética podrá devolver a la ciencia el reconocimiento que merece. Ella es la brújula requerida para la conservación del planeta.
Las democracias contemporáneas no están jaqueadas únicamente por los populismos de toda laya, sino también por quienes, desde el poder, se empeñan en desconocer la necesidad de fortalecer la equidad en el trato del hombre con el mundo en el que habita.
La Argentina ha desatendido la importancia y las ventajas del cuidado ambiental al quitarle envergadura al área institucional a cargo del tema. A partir del año 2015, nuestro país contó con un Ministerio de Ambiente, que, años más tarde, el mismo gobierno rebajó a la condición de secretaría de Estado. Restablecida como ministerio en el gobierno de Alberto Fernández, la cartera languideció hasta el final de su mandato. Reconfigurada por la gestión actual solo como subsecretaría de Estado dependiente del Ministerio del Interior –hoy desaparecido–, se ha transformado en una dependencia inmerecidamente intrascendente.
Cabe preguntarse cuánto contribuiría a lo que importa su rejerarquización. No solo como un instrumento para proteger nuestros recursos naturales. Sino, además, para promover las indispensables inversiones que el área, bien administrada, podría alentar.
Sería penoso que por cuestiones ideológicas o consideraciones superfluas se confundieran los requerimientos ambientales que el mundo desarrollado abraza con un estorbo al progreso y se perdiera, nuevamente, una gran oportunidad. ß