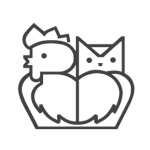San Juan amaneció con más chismes que un asado familiar cuando alguien descubrió que la maravillosa, monumental y legendariamente inexistente “El Acueducto del Gran Tulúm, la Obra Del Siglo Que Nunca Fue” había costado cien millones de dólares. Sí, cien millones. Una cifra tan grande que si la tirás al aire podés tapar el sol un rato. La gente empezó a preguntar dónde estaba la obra, y la respuesta más precisa fue: “Debe estar al lado del unicornio azul que está perdido. Era literalmente imposible de encontrar: ni los drones la veían, ni los satélites la detectaban, ni el perro Beto la olfateaba, y ese perro huele empanadas a diez cuadras.
Fue en medio de este caos que los fiscales sanjuaninos, liderados por el siempre esquivo Fiscal Medardo Anchipichún, dijeron que no habían visto nada porque “justo estaban meditando colectivamente para alinear la energía judicial”. Al parecer, leer diarios no vibra con su chakra profesional. El pobre Medardo aseguraba que justo ese día no abrió el periódico porque se lo había comido la cabra de su vecino, un incidente recurrente que según él explica el 70% de las causas que nunca arrancan.
Mientras tanto, un abogado ciudadano, el hiperactivo Marcelo, se tomó un GinTonic , abrió su celular, leyó las noticias, y dijo la frase más peligrosa que puede decir un argentino: —Ah, pero esto no lo denuncia nadie… ¿y si lo denuncio yo?
Y así nomás, entre un bizcocho y otro, presentó una denuncia kilométrica, titulada: “Alguien se llevó 100 millones de dólares y no construyó un carajo, ¿todo bien?”. Marcelo era famoso por su costumbre de denunciar cosas: denunció una vez a una panadería porque el pastelito venía sin membrillo y otra vez denunció a su tío porque decía que las milanesas “se achican por arte de magia”. Pero esta vez parece serio.
Lo más delirante del asunto era la historia de los caños. Los caños. Ay, los caños. Esos caños que parecían sacados de una película clase B, hechos con un plástico tan sospechoso que si los mirabas fijo se doblaban solos. Los proveía la empresa Kracho América Intercontinental y Un Poco Más, dirigida por un señor llamado “El Flaco” Monteagudo, quien, según relatos, aparecía siempre en la planta con anteojos de sol aún de noche, una bufanda en verano y un termo lleno de agua sacada del lago del parque.
Pero lo más jugoso era que Kracho había ganado la licitación con la oferta más cara. Nadie entendía nada. Había empresas que ofrecían caños que parecían forjados por herreros élficos, pero eligieron a Kracho, cuyos caños parecían hechos con chicles Bazooka y por alumnos de primer año de manualidades. Los rumores decían que los pliegos estaban escritos tan “a medida” que parecían hechos con un molde de galletitas. Incluso incluían requisitos como: “La empresa ganadora debe empezar con la letra K” y “el dueño debe llamarse Gordo o similar”.
Sin embargo, la pieza más pintoresca del rompecabezas era El Primo. Sí, el primo que todos conocen pero nadie nombra, básicamente porque cuando uno nombra parientes en política empiezan a aparecer grillos y silencios incómodos. No era funcionario, no firmaba nada, no se hacía cargo de nada, no aparecía en ninguna lista, pero estaba en todas, TODAS, las anécdotas. Los empleados de Kracho decían: “Acá siempre aparece. A veces trae medialunas. A veces no habla. A veces saluda y se va. Es como un fantasma afectuoso”.
Y mientras todo esto pasaba, el crédito multimillonario ya se estaba pagando religiosamente. Cada cuota salía puntual, como el tren de Japón, pero la obra no aparecía ni en sueños. La gente del barrio comentaba que habían visto cosas raras: una excavadora moviéndose sola, un plano dibujado en servilletas de bar, un casco de obra firmado por “El Primo” y un mazo de cartas con la leyenda “Pliegos Mágicos Edición Coleccionista”.
Cuando la denuncia cayó en manos del fiscal Anchipichún, los empleados de tribunales dicen que escucharon un ruido similar a un suspiro milenario. Anchipichún, que llevaba años esquivando causas complicadas con la agilidad de un ninja somnoliento, se vio obligado a leer la presentación. Se sirvió tres cafés, respiró profundo, e intentó huir por la ventana. Pero la ventana tenía rejas. Así que no le quedó otra que enfrentar su destino.
Mientras tanto, los medios de comunicación, que al principio habían ignorado la historia porque estaban muy ocupados cubriendo el campeonato local de chivitos con y sin chimichurri, de pronto empezaron a hablar del caso como si fueran los Sherlock Holmes del periodismo. Largaban frases como “según trascendidos”, “fuentes no confirmadas” y “algunos portales” sin nombrar nunca nada porque es más elegante mantener la “mística de la información”.
Mientras el pueblo seguía tomando agua y mirando el caos como quien mira una serie coreana sin subtítulos, un rumor se expandía: dicen que alguien vio la obra. Que apareció a lo lejos, en un descampado, y desapareció de nuevo en un remolino de tierra. Otros dicen que la obra existe pero está invertida, como al revés. Otros dicen que está bajo tierra, pero la pusieron tan abajo que ya pertenece a otra provincia.
Entre tanto absurdo, el único que parece tener las cosas claras es el perro Beto, que cada vez que pasa cerca del supuesto lugar de la obra se sienta, mira fijo al horizonte y gime como diciendo: “Acá hay algo… pero no quieren que cave”.
Y así sigue la historia. Sin obra. Con crédito. Con caños de chicle. Con un primo omnipresente. Con fiscales que piden nombres concretos. Con funcionarios que practican el noble arte del “yo no fui”. Y con un pueblo al que le sacaron 100 millones de dólares sin poner un solo caño.