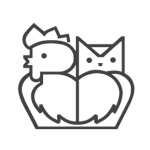El ingreso del fentanilo —opioide sintĂ©tico de extrema potencia— podrĂa transformar una crisis ya grave en una verdadera catástrofe social. Este narcĂłtico, decenas de veces más fuerte que la morfina, es letal incluso en dosis mĂnimas.
En otras sociedades, su propagaciĂłn en entornos vulnerables generĂł hasta 100 000 muertes al año. Si este escenario se replicara en Argentina, el saldo serĂa devastador:
ExpondrĂa al grupo social más indefenso —personas sin hogar, sin soporte ni contenciĂłn— a una adicciĂłn fulminante y mortal. ColapsarĂa el sistema de emergencia, ya sobrepasado: funerarias, morgues, hospitales y servicios de salud mental serĂan incapaces de absorber el impacto. MultiplicarĂa dramáticamente la mortalidad temprana, con un aumento significativo de muertes «invisibles», enterradas en las estadĂsticas como simples cifras frĂas.
En nuestro paĂs ya existe un precedente: un lote contaminado de fentanilo en ámbito hospitalario provocĂł la muerte de al menos 14 personas y afectĂł a otras 50. Lo que sucediĂł en ese contexto —con control sanitario, monitoreo y acceso mĂ©dico— sugiere que la situaciĂłn con vĂctimas sin hogar, sin ningĂşn tipo de red, serĂa aĂşn peor.
No es especulaciĂłn: es la cruda proyecciĂłn de un fenĂłmeno global que golpea, con particular saña, a quienes carecen de refugio o de estructura familiar. El fentanilo no solo mata: destruye cuerpos, vacĂa vidas, rompe entornos ya frágiles. En las zonas más vulnerables, su llegada serĂa un golpe directo a la dignidad humana.