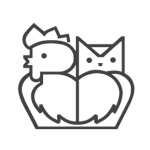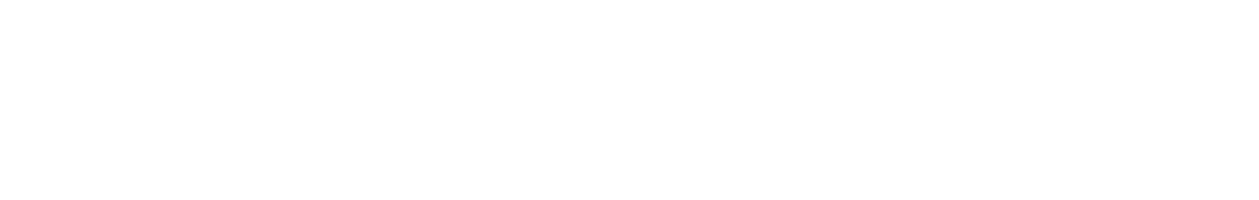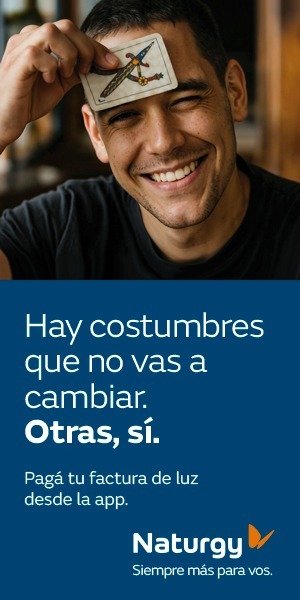Durante 16 años, el kirchnerismo no solo gobernó Argentina: instauró una narrativa política donde la marginalidad fue no solo tolerada, sino celebrada. Bajo sus gobiernos, la “cultura villera” dejó de ser una realidad social compleja para convertirse en un símbolo romántico, casi épico, dentro del discurso oficial. Las villas dejaron de ser barrios marginales con problemas estructurales graves —pobreza, violencia, falta de oportunidades— y se transformaron en escenarios de resistencia cultural, adornados con murales, canciones, festivales y relatos políticos que ensalzaban la identidad villera como una conquista social.
Fue un fenómeno deliberado. El kirchnerismo entendió que la marginalidad podía ser politizada. Así, en lugar de diseñar políticas públicas para erradicar la pobreza, optó por convertirla en un símbolo de identidad y militancia. Lo que se hizo fue una sofisticada operación política: construir clientelismo, sostener redes de asistencia condicionada y consolidar un electorado dependiente. Ese romanticismo no solo sedujo, sino que blindó la marginalidad ante cualquier intento serio de erradicarla.
La consecuencia fue devastadora. Ese relato alimentó una expansión territorial del narcotráfico sin precedentes. Las villas, otrora espacios de exclusión y vulnerabilidad, se convirtieron en territorios fértiles para las organizaciones criminales. El narcotráfico no solo encontró un mercado cautivo, sino también un ambiente protegido por la invisibilidad política y el silencio institucional. El Estado, lejos de intervenir con firmeza, muchas veces legitimó esa dinámica, o directamente la utilizó como herramienta electoral. Así, la cultura villera funcionó como alfombra roja para el narcotráfico, que encontró en ese contexto un ecosistema ideal para crecer, imponerse y organizarse.
Durante esos años, la política social kirchnerista fue contradictoria: por un lado, hubo inversión en planes sociales; por otro, hubo tolerancia frente a redes criminales y estructuras paralelas de poder. Lo más grave es que esa tolerancia no fue accidental: formó parte de un diseño político. El kirchnerismo entendió que mantener a las villas como espacios controlados pero políticamente fieles era una herramienta estratégica. El resultado fue un Estado que no solo fracasó en integrar esas comunidades, sino que las utilizó como base de poder electoral y control social.
Hoy, Argentina paga la factura de esos 16 años. No solo tenemos un país más polarizado: tenemos un país donde la marginalidad fue romantizada, donde el narcotráfico creció con impunidad, y donde la violencia y la exclusión se consolidaron como forma de gobierno. No fue casualidad: fue consecuencia de un proyecto político consciente. Bajo el manto de la inclusión, el kirchnerismo consolidó un sistema de clientelismo estructural y control territorial, mezclando populismo, ideología y crimen organizado.
El kirchnerismo no gobernó para erradicar la pobreza: la convirtió en espectáculo político. Y esa es una de las heridas más profundas que dejó: una cultura donde la marginalidad se celebra mientras crece la sombra más oscura del delito organizado. Lo que quedó no es solo un país fracturado: es una sociedad donde la marginalidad se transformó en una ideología, y esa ideología hoy es parte del problema más grave que enfrenta la Argentina contemporánea: el narcotráfico como actor político y social.
En ese balance, los 16 años de kirchnerismo no pueden verse como un simple período político. Son un experimento social fallido, donde la pobreza se convirtió en identidad y el delito organizado en consecuencia inevitable. Y la factura no se paga solo con inseguridad: se paga con la degradación de la política, con la pérdida de la autoridad del Estado y con la descomposición de una sociedad que sigue atrapada entre romanticismo ideológico y violencia real.